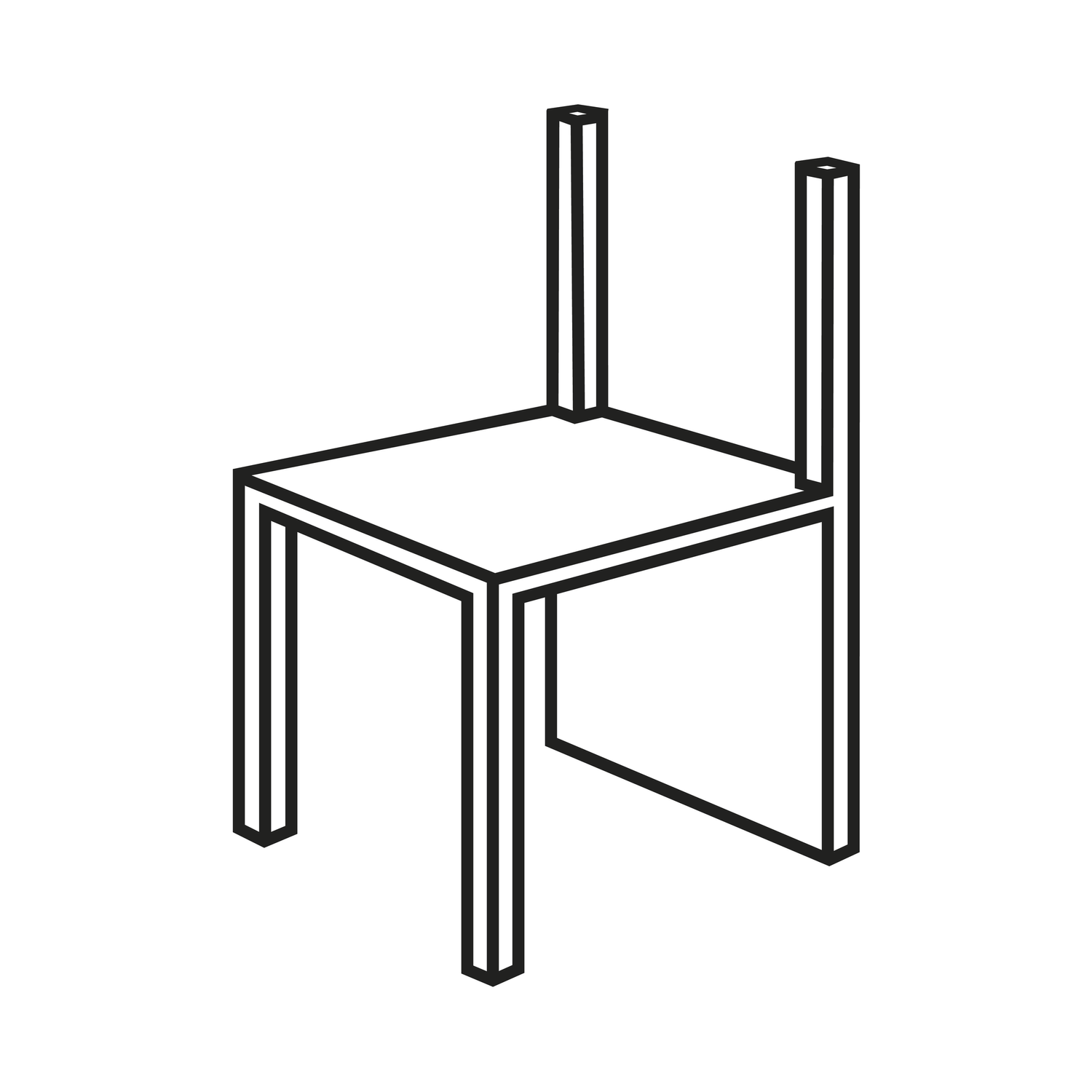En busca del padre
L’immagine del Padre Eterno, réplica de la escultura de Jacopinus Moronis “Moronibus” (escultor Beltramino da Rho).
Cuanto más he intentado perdonar a mi padre, sus ausencias, sus maneras, su trato, por extraño que parezca, más cabreado me he sentido con él, más me ha costado verle, agradecerle lo que sí pudo darme y, en definitiva, respetarle. No importa si nuestro padre fue tierno, cariñoso, atento o todo lo contrario, siempre tendrá sus faltas, sus huecos, su ceguera, su torpeza.
Eso que sentimos que nos falta de nuestro padre –sean solo algunos aspectos o sea el padre entero (porque quizá no estuvo de ninguna otra forma que no fuera en nuestra concepción)–, nos impele a buscarlo en otras partes. Yo lo busqué en otras figuras, en maestros, en substancias, en peleas, en el arte, en la naturaleza y seguro que en muchas otras cosas que se me escapan. Era una búsqueda de contención y límites, de sentir que la vida tenía márgenes y que esos márgenes servían para que yo no me precipitase al vacío.
Aunque esta búsqueda se manifiesta de distintas maneras, todos y todas pasamos por ella. Obedece a la necesidad de ser “bendecidos”, de que nos sintamos no sólo vistos, sino aceptados, acogidos por alguien que nos da la bienvenida, alguien que nos diga: “te veo”. Y lo necesitamos para luego podernos bendecir a nosotros mismos. Porque sin esa mirada no es verdad que pueda existir, porqué sin el otro, ¿quién soy yo?
Esa bendición es lo que nos permite sentir que tenemos derecho a formar parte de este mundo.
No siempre es posible darle fin a esta búsqueda. Cuando el anhelo, la exigencia o el enfado hacia nuestro padre son muy grandes, se hace difícil darle paz y descanso a nuestro corazón. De ser así, seguiremos buscando en otras partes, dando con sucedáneos, intentos, fallidos todos, de reemplazarle. ¿Dónde buscaremos? Eso es algo que depende de cada uno.
Opino que esta bendición puede darse por otra vía, y esa vía pasa, inexorablemente, no por perdonar, sino por aceptar la falta del padre, el vacío que representa, un vacío que está en ti y que está en mí, que está en todos y todas, una vacío que se puede apreciar sobretodo en las sociedades occidentales, donde la Ley —y me refiero a la Ley que el psicoanálisis freudiano asocia al padre—, la autoridad, los límites, son cuestiones con las que nos conflictuamos constantemente.
Al padre, como mucho, podemos aspirar a devolverle lo humano y reconocerle como tal.
No importa si nuestro padre está vivo o muerto, si desapareció sin dejar rastro, el padre, igual que la madre, siempre ha estado y estará en el corazón de cada uno. Reconocer que nuestro padre está en nosotros, que somos sangre de su sangre por muy truncado que esté el linaje del que desciende, es un trabajo de reconocimiento e integración.
Aquello que los padres de nuestro padre no pudieron reconocer y legitimar en él, hoy podemos hacerlo nosotros. Podemos mirarle como el niño que fue, con las carencias y los regalos que le tocaron, y cómo se fue desarrollando hasta llegar a ser quien es hoy, o quien fue hasta el fin de sus días. Este, a mi parecer, es el gesto más hermoso que un hijo puede tener con su padre. Por supuesto, semejante gesto no depende únicamente de la voluntad y tomar la decisión.
Si quieres ponerte en paz con tu padre y con lo que hay de él en ti, es mejor dejarse de perdones y hostias. El perdón es para los curas y Borja Vilaseca.
Quiero compartir un sueño que tuve hace unos años: estoy en un lugar que no sé describir, porque todo está difuso, una especie de nebulosa, quizás. Y de pronto, escucho la voz de mi padre en mis adentros: “cuando sientas el viento acariciando tus mejillas, soy yo acariciándote; cuando te tumbes sobre la hierba y te sientas arropado, soy yo arropándote; cuando el sol caliente tu cuerpo, es el calor de mi amor calentándote”. En el sueño, esas palabras me atraviesan y, luego, soy yo quien se las dice a un niño. No sé si el niño soy yo de pequeño, o si es mi hijo, que hacía poco que había nacido.
Recuerdo un día en el que mi padre quería encenderse un cigarro y no encontraba ningún mechero. En casa nos habíamos unido al reproche que mi madre le hacía por fumar. Es como si todos le hubiésemos declarado la guerra a su fumar y cada vez que prendía un cigarro le mirábamos mal. Ese día, en el que él buscaba un mechero, por algún motivo yo tenía uno en el bolsillo de mi pantalón. Metí la mano, lo saqué y se lo tendí. Aquí tienes, dije. Él me miró un segundo, luego cogió el mechero, prendió el cigarro y continuó con lo que estaba haciendo. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de reconocerle más allá de mi deseo, de verle más allá de mi anhelo. Es uno de los primeros recuerdos que tengo en el que le respeto y le acepto tal y como es y le digo: tú eres mi padre.