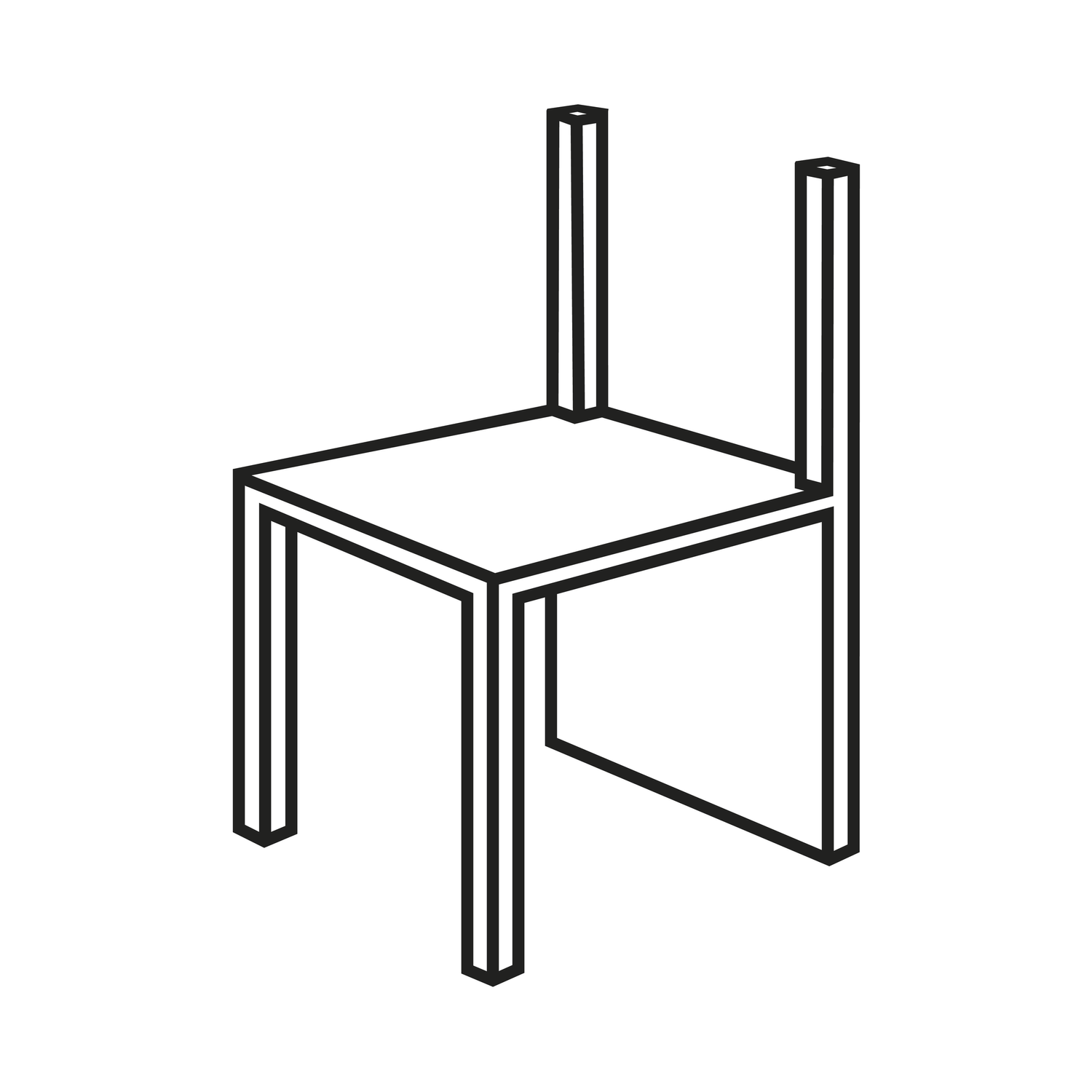Como icebergs a la deriva
Ilustración de Giovanna Giuliano.
Uno solo conoce de sí mismo aquello de lo que es consciente de sí mismo. Hay cosas de las cuales somos conscientes que nos gustan de nosotros mismos, y hay cosas de las cuales somos conscientes que no nos gustan de nosotros mismos –algunas no solo no nos gustan, sino que realmente las detestamos. Para hablar de consciencia siempre pongo la metáfora del iceberg: lo que se ve no es todo lo que somos. O en este caso: lo que conocemos de nosotros mismos no es todo lo que somos. Hay más, mucho, mucho, mucho más. Y eso que hay, que no podemos o no queremos ver, necesita ser integrado si queremos sentirnos más completos y estar más en paz con nosotros mismos.
Opino que hay dos motivos por los cuales no veo todo lo que soy: el primero, porque no puedo verlo. El segundo, porque no quiero verlo. Respecto al primero, no puedo ver aquello que permanece grabado en mi inconsciente, quizás porqué fue demasiado doloroso, o porqué ocurrió muy temprano en la infancia, cuando mi cerebro todavía no era lo suficientemente maduro para registrar recuerdos en la memoria. Respecto al segundo, no quiero ver aquello que me da miedo, o también aquello que no me gusta.
Hay técnicas para trabajar con aquello que no podemos ver, y hay técnicas para trabajar con aquello que no queremos ver. Es importante decir, no obstante, que lo que no quiero ver de mí, voy a catapultarlo, a proyectarlo, en el otro, en el entorno, en el afuera, de manera inconsciente. Si has visto Titanic, sabes cómo termina el barco después de que un iceberg resquebraje su casco. Pues bien, la parte que lo resquebraja no es la que se ve, sino la que está sumergida bajo la superficie. Si mi egoísmo queda desterrado en mi inconsciente, mi vecino será ese cerdo egoísta. Es decir, aquello que permanece en nuestro inconsciente, muchas veces daña el entorno, y por supuesto, a nosotros mismos. También puede ocurrir a la inversa: si dejo en el inconsciente la valentía, mi amiga me parecerá muy valiente por dejar un trabajo que no la satisfacía, sin embargo, yo no seré como ella: yo seré una miedosa o una cobarde que se pasará toda su vida en un trabajo que me disgusta.
Gran parte de nuestro malestar y sufrimiento se debe a la incapacidad de poder acoger todo lo que somos, todo lo que nos conforma, nos guste más o nos guste menos. ¿Por qué? Porqué de lo contrario voy a sentirme incompleto, incompleta, voy a tener huecos en mi ser que voy intentar llenar de distintas maneras, nocivas la mayoría de ellas. Hay quien llena los huecos con comida, hay quien los llena con alcohol y/o tabaco, a quien los llena con relaciones, hay quien los llena comprándose cosas, o ejerciendo violencia, o con una actitud victimista, o haciendo deporte como un loco, etc.
Solo sé cómo es muy culo si me pongo un espejo detrás y me volteo para verlo. El reflejo del espejo me devuelve mi propia imagen y entonces puedo verme: “ah, oye, pues qué bonito se ve”. Y esa es, para mí, una de mis principales labores terapéuticas: mostrarle a mi paciente –o cliente como se les/nos llama ahora–, aquello que no puede ver de sí mismo (que en general no suele ser el culo). Pero la cosa no termina ahí. De hecho, ahí la cosa justo acaba de empezar, porque es muy probable que aquello que el terapeuta me devuelva no me vaya a gustar, por eso lo había desterrado de mí, por eso llevo años rechazándolo, por eso llevo años criticando y juzgando a los demás: “¡mira qué culo más feo tiene ese/esa!”.
Dejad que me ponga solo un pelín técnico: hay un momento del proceso terapéutico en el que cuando me doy cuenta de que estoy desterrando algo que me es propio, nacen dos fuerzas en mi interior que se oponen la una a la otra, como si una quisiera ir hacia un lado, y la otra hacia el otro. En terapia gestalt llamamos a ese momento impasse. Esas dos fuerzas luchan entre sí, una por acercarse a aquello que es propio, y otra que puja por seguir rechazándolo. Estos momentos es cuando realmente estamos trabajando, y pueden ser igual de hermosos como de dolorosos. En general, el paciente tiende a desconectarse de la experiencia que está teniendo lugar en el aquí y ahora, alejándose del momento presente para irse por los cerros de Úbeda, en un intento de evitar el contacto con lo que hay.
Hay que entender que tanto el rechazo como el acercamiento surgen del interior de uno mismo. Esa fuerza de rechazo se puede entender como resistencia (me resisto a aceptar que este es mi trasero, me resisto a aceptar que a veces juego a seducir para que los demás hagan lo que yo quiero, me resisto a aceptar que a veces soy testarudo, etc.), y a diferencia de lo que muchos tratan de hacer, no es una fuerza contra la que tengamos ir. Mi hijo ahora le tiene miedo a los perros. Si yo me pongo gilipollas y cada vez que nos encontramos un perro le obligo a acercase a este con la idea de que pierda el miedo, estaré creando un conflicto en su psique, al intentarle hacer creer que lo que está sintiendo no es lo que tiene que sentir.
¿Cómo proceder, entonces? Lo que yo he aprendido, y que veo que funciona, es darle lugar a ambas fuerzas. Trato de que la persona pueda identificarse tanto con la fuerza que la acerca a aquello que rechaza y que necesita ser integrado para sentirse más completa, como con la fuerza que quiere alejarla de ello. Trato de que pueda experimentar ambas fuerzas y no solo una –que es lo que en su día aprendió a hacer–, ya que ambas forman parte de su ser. Pongo un ejemplo:
Una paciente aprendió que para que la quisieran tenía que ser buena y no enfadarse nunca, así que lleva mucho tiempo huyendo del enfado para no contactar con lo que hay tras este. Esto le supone hacer muchas cosas que en realidad no quiere o no le gusta hacer. Observo que con el pie derecho está dando golpecitos en el suelo.
–¿Qué estás haciendo con el pie?
–Nada. Golpeo el suelo.
–Continúa con eso, y como si fuera un juego, conviértete en tu pie.
Lo hace.
–¿Qué te sucede, pie derecho? (le pregunto a ella como si fuera el pie)
–Estoy harto. Estoy hasta el moño de pisar con cuidado, de querer hacerlo todo bien. Estoy harto de querer gustar. Estoy harto de hacer cosas para los demás.
–¿Cómo te gustaría pisar?
–Me gustaría pisar el suelo y hacer ruido... Y reventarlo... Que el suelo se agrietara cada vez que lo piso.
–Prueba de pisar más fuerte.
El golpeteo se transforma en pisadas cada vez más fuertes.
–Eso es. Continua pisando todo lo fuerte que puedas. ¿Puedes sentir cómo se agrieta el suelo debajo tuyo?
–Sí.
–¿Y cómo es eso?
–Me gusta, es increíblemente gustoso, me siento muy fuerte.
La animo que siga con ello durante un rato, hasta que se canse. La animo, también, a que abra la boca y se permita dejar salir algo de voz cada vez que expulsa el aire. Lo hace y termina por dejar ir algún grito. Poco a poco detiene el movimiento, acto seguido se deja caer sobre la silla con una sonrisa.
–¿Cómo te encuentras? (dirigiéndome a ella)
–Me siento muy, muy relajada. Y al mismo tiempo siento como si pudiera coger un coche y darle la vuelta. En realidad me siento súper fuerte.
El trabajo no termina ahí, pero creo que este extracto es suficiente para ver cómo esta mujer se ha podido identificar con aquella parte de sí misma que está enfada. Si yo me limitara a decirle que debería de enfadarse porque sino un día le va a salir una úlcera, sería decirle que no está bien como es ahora, y yo no trabajo para cambiar a las personas, sino para que sean ellas mismas. El pie dando esos golpecitos fue una puerta de entrada a su enfado, a su rabia (la cual necesita para decir no y poner límites), a ese energía que ella misma estaba encerrando dentro de sí misma. Al entrar en su experiencia a través de un trabajo más corporal que cognitivo, pudo darle expresión al enfado, y al hacerlo, pudo saborear cómo era eso. Para su sorpresa, se sintió relajada y fuerte, dos sensaciones que no suelen estar muy presentes en su vida.
Si queremos dejar de ser icebergs a la deriva que van resquebrajando barcos a su paso, nos conviene ponernos en duda, y aventurarnos a explorar qué hay más allá de lo que creemos conocer de nosotros mismos.